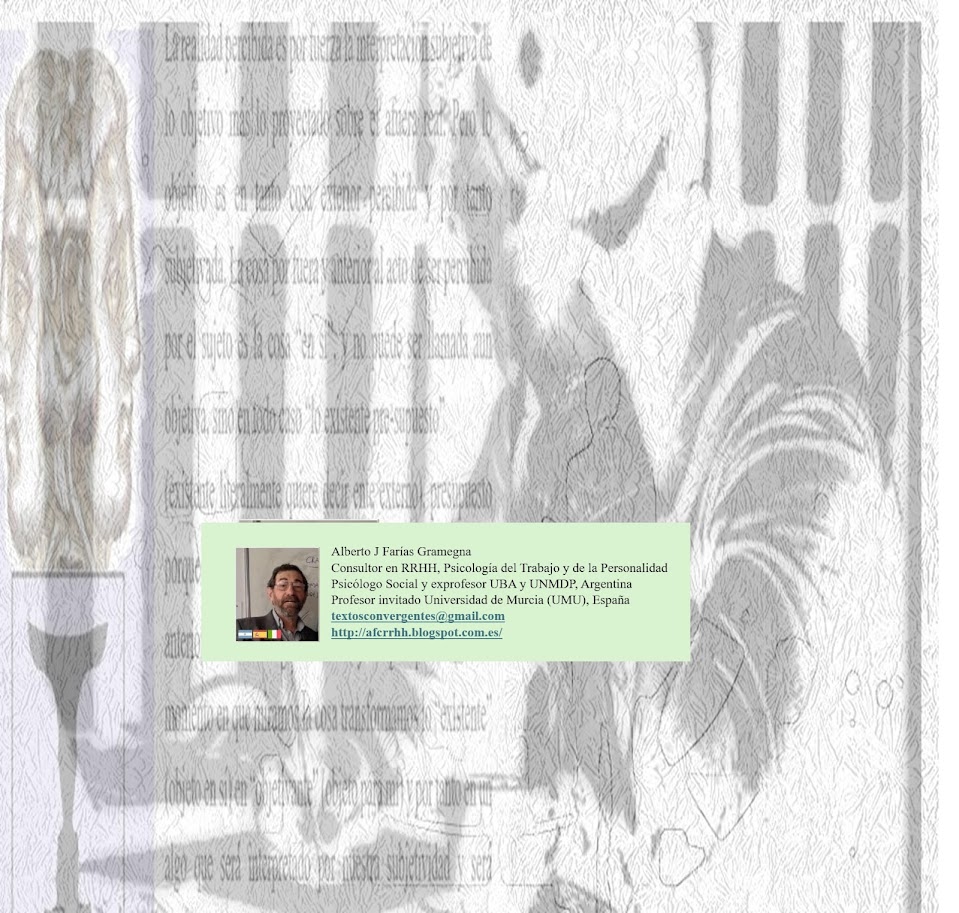Índice
La realidad
como Jano y el malentendido fundamental……………………….3
La sociedad en
tiempos de incertidumbre……………………………………..6
Ideología,
política y sociedad………………………………………..………..9
La unanimidad
de pensamiento como verdad sospechosa……..… ................11
La obsesión
del pensamiento único………………………………………….13
El pensamiento
totalizante…………………………….……………………..15
Ideología y
realidad…………………………………………...……………..17
El miedo a la
libertad………………………...………………………………20
El pensamiento
antagónico y el espíritu de facción……………………….....22
La naturaleza
de la polémica en las sociedades antagónicas..…….................24
Cultura,
liderazgo y tribalismo…………………………….………………...26
Nosotros y los
cambios……………………………………………………....28
©
by AFG (2024)
Con
algunas modificaciones estos artículos fueron seleccionados de entre muchos
otros publicados oportunamente en la sección “Opinión” del diario “La Capital”
de Mar del Plata, entre el 2011 y el 2021
1
La
realidad como Jano
y
el malentendido fundamental
“Propongo
para pensar la realidad, lo “material” que nos entorna, dividirla en “realidad
real” (o exterior) y “realidad percibida” (o interior), que es una realidad
construida sobre la base de la realidad real. “– Xavier
Xilo Salinas
La realidad como Jano
Jano (Ianus)
era un dios de la mitología romana que tenía dos caras mirando hacia ambos lados de su
perfil. Era el dios de las puertas, los
comienzos y los finales. La realidad como Jano tiene dos caras que
tienen continuidad, pero están en las antípodas del proceso que va del objeto
al sujeto.
La realidad percibida es por fuerza la interpretación
subjetiva de lo objetivo más lo proyectado sobre el afuera real. Pero lo
objetivo es en tanto cosa exterior percibida y por tanto subjetivada.
La cosa por fuera y anterior al acto de ser percibida por
el sujeto es la cosa “en sí”, y no puede ser llamada aún objetiva, sino en todo
caso “lo existente pre-supuesto” (existente literalmente quiere decir ente
externo), presupuesto porque solo podemos imaginarlo, suponerlo
retrospectivamente anterior a nuestra llegada como sujetos percipientes.
En el momento en que miramos la cosa transformamos lo
“existente” (objeto en sí) en “objetivante” (objeto para mí) y por tanto en un
algo que será interpretado por nuestra subjetividad y será investido, en ese
acto, por nuestras proyecciones cognitivas y afectivas.
El malentendido fundamental
Pero el problema es que en el acto de percibir se crea
espontáneamente un “malentendido” con nosotros mismos: creemos que lo objetivo
es lo existente, es decir confundimos lo percibido con la esencia de la
realidad real (accesible solo parcialmente a través de un esfuerzo crítico
intelectivo).
Esa confusión hace que creamos que lo que pensamos de lo
que vemos y conocemos es “la única verdad” porque es justamente la ilusión de
la objetividad fundida con la existencialidad de la cosa. Un conocido caudillo
político solía repetir que “la única verdad es la realidad”.
¿Pero de qué “realidad” hablaba? Sospecho que de la
realidad tal como la percibía desde su mirada corporativa. Sin embargo, la
existencialidad de la cosa misma, más allá de la materialidad fáctica, es
susceptible de múltiples “objetividades” subjetivadas como sujetos percipientes
haya.
La “objetividad” grupal y la ilusión de pertenencia corporativa
Vale decir que algunos de esos sujetos pueden edificar una
ideología común y por tanto participar de una “objetividad grupal” (devenida
del condicionante subjetivo, también conocido como “sesgo confirmatorio”): es
el caso como vengo diciendo de los grupos ideologizados, sectarizados que
tienden al pensamiento único. Ellos al ver todos “lo mismo” por efecto del
marco interpretativo doctrinal corporativo y significarlo de la misma manera refuerzan
la ilusión de la coincidencia de la “realidad real” (el objeto “existente” en
sí) con la realidad subjetivada (el objeto “objetivante” para mí). Experimentos
de psicología social, han mostrado como el hecho de la coincidencia de opinión
de muchos funciona como la confirmación de una “verdad objetiva” exterior. Si
muchos ven y piensan lo mismo debe ser que están en lo correcto y los otros,
las minorías que ven y piensan otra cosa, se equivocan.
Es el “efecto religioso” (el término “religare”
reconoce el significado de “reunir lo disperso, el rebaño de fieles): para
todos los que creen en un Dios, lógicamente Dios existe, resulta “natural” y
obvio ya que -como creía el racionalismo cartesiano- el mismo pensamiento en Dios,
una entidad perfecta, es la confirmación de su existencia. René Descartes
afirmaba que el hombre no era perfecto, ya que dudaba ante el conocimiento
potencial, pero al pensar en Dios poseía la idea de algo perfecto. Como
-razonaba el filósofo del siglo XVII- es imposible que algo perfecto surja de
algo imperfecto, ¿de dónde podía haber extraído entonces el hombre la idea de
Dios? Tuvo que ser de una realidad, un ser perfecto, que existía en forma
externa e independiente de su conciencia. Por este curioso entramado
silogístico concluye que la existencia de Dios era la causa de la idea que el
hombre tiene de tal perfección absoluta. La misma lógica se verifica en los fanatismos
ideologizados, los fundamentalismos místicos, políticos, religiosos o sociales,
enmarcados en verdades “evidentes” según el cristal con que se las mire, o
mejor dicho verdades ilusoriamente evidentes. Por esta convicción creencial
ilusoria se ha llegado a cometer los crímenes y las atrocidades más terribles
de la Historia de la Humanidad.
Psicología del pensamiento colectivo: del
malentendido a la profecía autocumplida
La psicología del pensamiento colectivo muestra como el
solo hecho de pensar grupalmente en algo tiende a “confirmar” su existencia. Es
el poder mágico de las ideas cuando están atravesadas por la mística del afecto
compartido y la emoción elemental de la horda primitiva, alejada de la razón
analítica que intenta descentrarse para apenas rozar modelos hipotéticos de la
cosa en sí, el existente. Un tremendo y dramático malentendido. Este
malentendido es fundamental porque no solo se asienta en los fundamentos de una
red de creencias autoreforzadoras de su propia lógica, sino que a la vez crea
constantemente nuevos fundamentos a manera de confirmación de aquellas
creencias, utilizando una dinámica similar a lo que la sociología llama “profecía
autocumplida”.
imagen: https://imvalencia.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/12/janus.jpg
* * *
2
La sociedad en
tiempos de incertidumbre
(De cuando el pasado es un presente continuo sin proyecto que embarga
el futuro)
“El hombre es un ser de tiempo percibido. El tiempo lo
atraviesa y lo ubica en una escena siempre por venir. Trabajamos no para lo que somos sino para lo
que seremos, siempre persiguiendo un cambio, un porvenir con forma de proyecto.
Si desaparece, la vida es vacío en un presente continuo” -
Alberto
Relmú
l “principio de
incertidumbre” en la física de la
mecánica cuántica,
o relación de indeterminación de Heisenberg, “establece la
imposibilidad de determinar la posición exacta de una partícula y su momento
lineal. Es decir, la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes
físicas observables y complementarias, sean conocidas con precisión arbitraria” (cf. Wikipedia) El principio de incertidumbre, además, afirma
que el mero hecho de observar una partícula, la modifica. Y bien, no pretendo
trasladar “mecánicamente” (ya que de “mecánica cuántica” veníamos hablando) la
incertidumbre respecto al movimiento y posición de una partícula, a la que
generan nuestras sociedades con sus preguntas acerca del futuro inmediato y
mediato. Los años de pandemia, la crisis
socioeconómica y social consecuente, -por acción u omisión de las medidas
gubernamentales en el mundo- han potenciado globalmente la incertidumbre
social, que en dosis más bajas está normalmente presente en la vida de los
hombres.
El proyecto, esencia del
tiempo humano en movimiento
La palabra “proyecto” deriva del latín “pro-iectus” y significa
“lanzado hacia
adelante, que avanza”. El proyecto es la esencia de hombre en la
búsqueda del sentido de la vida, que lo diferencia del resto de los animales
que viven en un presente continuo, aunque anticipen escenarios por efecto del
aprendizaje y los reflejos condicionados, al menos hasta donde sabemos.
La Psicopatología y la Psiquiatría, han
enfatizado la importancia del “proyecto de vida” y el papel que el manejo y la
planificación del tiempo propio, tienen en la salud mental y el confort
emocional de las personas.
Hoy, muchas sociedades perciben que carecen de un sólido
proyecto colectivo motivador que ilusione y cohesione al ciudadano con sus
pares, más allá de las pluralidades de miradas ideológico-culturales.
Un proyecto implica la necesidad de planificar hechos y
situaciones que aún no son reales, pero que existen en nuestras cabezas, por lo
que implica un ejercicio vital propio del ser humano: la imaginación.
Imaginamos cómo seremos, lo que haremos y dónde en un lapso corto, mediano o
largo. Imaginamos cómo se verá nuestra forma de ser y hacer en un espacio
tiempo virtual, que sólo es prerrogativa humana: la idea de futuro. Sin una
idea de futuro, el colectivo social sólo vive un presente continuo, anclado paradojalmente
en los mitos y relatos del pasado, en un carnaval de siniestros “dejá vu”, que nos
arroja a la noria tóxica de la frustración y el escepticismo cotidiano.
Y es esa misma idea la que modela nuestro actuar en el presente
y su ausencia o su cuestionamiento por la incertidumbre derivada de las crisis
recurrentes en nuestra sociedad contradictoria,
nos paraliza, nos atemoriza y frente a esa sensación de incomodidad, la
reacción mayoritaria es la de “salir al toro”, confrontar con eso que nos amenaza, venciendo al miedo y
paradojalmente para afirmar nuestro
proyecto (que es tiempo, plan, acción y espera de los resultados) nos abrazamos
al puro presente para sólo “vivir el momento”, no sin dejar de añorar un pasado
mítico, ya que el mañana aparece como mera incertidumbre. Pareciera una suerte
de oxímoron, una metáfora de los tiempos de crisis existencial. Todo muy
humano. Y la incertidumbre prolongada -como hemos dicho, por distintos factores
convergentes: pandemia, guerra, inflación, pobreza, inseguridad, inestabilidad
política- se realimenta a sí misma creando las condiciones para el estrés
crónico con todos los efectos psicosomáticos deletéreos asociados a la misma.
La tribalidad ideológica sectaria como refugio ante la
incertidumbre
Dudas, deseos, miedos, apetitos, disputas de intereses y
confrontaciones ideológicas o seudoideológicas en las crisis, alimentan cada
día los noticieros del mundo, matizados con los previsibles y agobiantes
informes de las idas y vueltas de una ya cada vez más lejana y deshilachada
pandemia, utilizada muchas veces como ariete político oportunista, al tiempo
que, alimentando viejas ideas autoritarias, xenófobas y de conspiraciones
delirantes. ¿Negacionismo y necedad mezclado con superchería, misticismo e ignorancia?
Si, claro, también todo muy humanamente previsible. El Hombre es un simio enigmáticamente
evolucionado cuya esencia animal es la emocionalidad reactiva ligada a la
biología y que en un esfuerzo notable de la filogenia ha logrado un aceptable
nivel de racionalidad, aunque siempre sometida a la creencia y a la
afectividad, las que solo ceden un poco ante el desafío impertinente de la
ciencia. Aun los que nos consideramos duros agnósticos y allende el misticismo
religioso, cada tanto descubrimos que cedemos concesivos ante la fascinación
del pensamiento mágico, como los niños pequeños que prescinden de la causalidad
y somos hijos de la motivación amarrada al deseo más trivial y vulgar.
Al fin y al cabo, de carne somos y la libertad absoluta
(que es mera ilusión) nos da miedo, por eso la falta de certezas derivada de la
pandemia nos aterra y buscamos combatirla con otra ilusión: la del determinismo
(“Esto ya estaba escrito que iba a
suceder porque…”, etc.) o el fatalismo (“La
Humanidad se va a autodestruir y agrede al Planeta...”, etc.)
También con la omnipotencia del orden y la determinación autoritaria (“Hay
que obligar a la gente a…”, etc. y “Se necesita alguien fuerte que ponga
orden y …” ·, etc.).
Otras
tribus muy populares, aunque minoritaria pero intensa y ruidosa son los
“negacionistas” y los “conspiranoicos”: en su necedad, los primeros negaban la
existencia del virus que agobió globalmente, o simplemente temían a las
vacunas, y los segundos rechazaban todo control y se negaban a vacunarse,
porque remitían todo a una gran conspiración político-empresarial (sic) de
manipulación comercial. Cuando algo genera incertidumbre emerge el miedo y la
ansiedad y se recurre a una defensa siempre eficaz a corto plazo: la presunta
certeza de una creencia dogmática a la que nos aferramos para tranquilizarnos,
aunque sea la peor de las explicaciones posibles. Preferimos la certeza inventada a la duda
real. El Destino, aunque atroz, es más cómodo que la idea del azar o el caos de
las acciones contingentes.
Los
falsos dilemas: el fundamentalismo libertario
Pero quizás, la más interesante de la “tribus”
seudoideológicas que hoy ocupan las primeras planas de los medios es la de los
“libertarios” fundamentalistas, militantes susceptibles que piensan que
cualquier restricción socioregulatoria amenaza y vulnera su idea un tanto “naif”
de libertad, apoyándose en falsos dilemas. La libertad del hombre es posible en
sociedad (por tanto, Robinson Crusoe no era totalmente libre en su isla). La
paradoja de la libertad es que somos libres en tanto “esclavos” de la Ley (que
no del decreto o la voluntad arbitraria del Dictador o el Tirano) La Ley es
humana (no hay Ley Divina en sentido estricto, sino Dogma) y por tanto falible
y modificable en el consenso de las democracias. Con el criterio extremo de los
“fundamentalismos libertarios”, la luz roja de un semáforo que me “obliga” a
detenerme, es un atentado a mi libertad de seguir cruzando la calle. La
afirmación se niega a sí misma por el absurdo, ya que todos entienden el
peligro para la vida de propios y terceros, pero en esencia es la misma lógica
de quienes, más allá de sus creencias, sugieren que, si me piden un certificado
de vacunación para determinadas actividades inclusivas, atentan contra mi
libertad. Pues bien, nadie obliga a un conductor a conducir un vehículo, pero si
lo hace debe respetar las reglas del juego, como el futbolista las reglas del
fútbol. Así también nadie obligará por la fuerza a vacunarse a quién no quiera,
pero deberá aceptar las restricciones de las reglas consensuadas de la sociedad
y sus instituciones, o vivir en la isla de Crusoe, con el que seguramente
tendría algunos conflictos de convivencia. Un tema un tanto más complejo de
resolver en el plano del Derecho y la libertad es la negativa de los padres que
por sus creencias eluden los planes del calendario de vacunas de la infancia,
asunto que excede el objetivo de esta nota y las expertise y
conocimiento del autor.
Somos
seres contingentes amalgamados con innegables factores deterministas como la
herencia y la educación familiar. También por suerte o por desgracia seres de
cultura que, abrazados a las creencias y las tradiciones, nos motivamos (cosa
distinta a la causalidad) para ciertas metas y por tanto conscientemente o no
construimos “profecías autocumplidas”. Somos en parte lo que creemos que somos
y sobre todo lo que los demás creen ver en nosotros. Otra vez la vida en
sociedad, que avanza y crece si hay imagen de futuro posible, que confronte y
limite a la siempre turbadora incertidumbre.
Imagen:
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrV1W4fBG5FppI9MZTKVdVemh5KNXg6G01tw&s
*
* *
3
Ideología, política y sociedad
“La
única verdad es que no hay una verdad única, que se pretenda indiferenciada con
la realidad”- A.Relmu
“Nada
se parece más al pensamiento mítico que la ideología política”- Claude
Lévi Strauss
El “ideologismo”
como relato de identidad social
Esencia
misma de la vida, las mudanzas de los paradigmas socioculturales y políticos
son el claro indicio de la evolución de las ideas y los sistemas sociales. Cambiantes
los significados cotidianos mutan con el devenir de las costumbres y la
reformulación de los valores que acontece en cada época y cultura. Nada en el
mundo real permanece igual a sí mismo a lo largo del tiempo. Paradójicamente
nuestro ser-en-el-mundo debe cambiar para seguir siendo el mismo en su
identidad personal. Cambiar la percepción de los hechos que bajo un ropaje en
apariencia similar sin embargo son diferentes en su esencia a los que los antecedieron
históricamente. Decíamos en otro lugar: “para conservar los valores éticos
básicos, por ejemplo, la justicia, la libertad o la verdad, las personas deben
cambiar las creencias sobre las que aquellos valores se asentaron en otras
épocas”. Parafraseando a Juan de Mairena, el personaje literario de Antonio
Machado:
“- ¡Que época gloriosa aquella
de las viejas consignas!...
- ¿Pero, qué época era esa?...
- Una
época en que precisamente esas consignas no eran viejas”.
El discreto encanto de las
ideologías
Una ideología es un
sistema de pensamiento coherente y congruente en torno a una escala única de
percepción axiológica sociocultural que genera creencias ético-morales. Las hay
políticas, sociales, religiosas, ecológicas, estilos vitalistas, etc. Cuando
estas creencias se cristalizan a pesar del cambio de los contextos y los
sistemas, es la negación de la realidad concreta la que toma el comando del
ser, dando paso a los “fundamentalismos ideológicos” o ideologismos, que no se
sostienen en el cambio de las señales exteriores sino en un dogma sacro abonado
por la fe, en cualquier nivel de la actividad humana.
Quien acaso antes podía
mostrar intelección flexible y racional, silenciosamente irá alienándose en el
sistema de creencias que ahora tiene al ser como rehén y lo aleja de la
libertad de cambiar de pensamiento. Como dice Jean Cottraux: “Cuanto más una creencia
es puesta en duda por la realidad, el grupo que la sostiene más considera que
está en lo cierto”. Pero a
diferencia de las seudoideologías como el “populismo”, que distorsiona
intencionalmente la realidad con un “relato” incoherente carente de “discurso”,
y cuyo único valor es el poder mismo, los fundamentalismos genuinos se
caracterizan por un “discurso único de creencias apriorísticas”, que forman
parte de un “núcleo duro” coherente. Sin embargo, en ambos casos la percepción
del entorno desconoce, niega o distorsiona el claroscuro de la realidad
cambiante.
Antes
como objeto poseído que, como sujeto poseedor, el “hombre ideologista” no
habla, es hablado por el texto sagrado. Cuestionarlo pondría en entredicho
ciertas columnas donde se asienta la identidad del sujeto. El ser
de la persona se amalgama en una nueva identidad construida sobre un discurso
que dará cuenta del mundo a partir de la emergencia de un personaje interior
que se apodera del sujeto, constriñendo incluso aspectos de su personalidad: el
de “militante doctrinal”, que establece consigo mismo una relación de autoconvencimiento
que no le permite dudar acerca de sus certezas respecto de “como es” (sic) el
mundo y la sociedad.
La paradoja del ideologismo y sus
dilemas
La paradoja del dogma
ideologista es que se constituye como un sistema cerrado que no puede
percibirse a sí mismo como tal, por lo que carece de la posibilidad de
autocrítica, y solo en este sentido se asemeja por algunos mecanismos a la
lógica de la paranoia.
No admite relativismo
porque el ser funciona ahora con la lógica binaria del “todo o nada” y la
percepción de la realidad responde a una mirada totalizadora y de intención
totalizante, donde lo que no entra en la doctrina es ubicado fuera como amenaza
peligrosa: es la lógica del fanático. Para el ser cristalizado en el prejuicio
ideologista, las cosas son siempre antinómicas, siendo el máximo exponente la
dualidad “amigo-enemigo”: el dilema del “o estás conmigo o estás en mi contra”,
porque el ser se consagra al credo que se ha adoptado y la alteridad del
“discurso” ajena muda al semejante en diferente, y de adversario ocasional
pasará a potencial “enemigo” que por decir distinto amenaza una verdad única y
totalizante que lo edifica. La lógica binaria del mundo tiene necesidad de
etiquetar los hechos y los comportamientos para identificarlos con arreglo a mi
sistema y clasificarlos para saber “de qué lado están”
Así,
las personas serán, para el ser doctrinal, políticamente “progresistas” o
“reaccionarias”, de “derecha” o de “izquierda”, moralmente “buenas” o” malas”,
socialmente “egoístas” o “generosas”, culturalmente “cultas” o “ignorantes”,
etc. Este proceso de constante etiquetado y partición dilemática, se da con una
lógica clasificatoria de inclusiones secundarias por indicadores; vestir de
determinada manera o escuchar determinada música, leer determinado diario, etc.
fija al otro en una posición sectorial y lo deja incluido en una de las dos
categorías fundamentales ordenadoras de un mundo percibido como una dualidad
antagónica en lucha. El triunfo de un extremo significa la derrota del
otro. Es la historia recurrente de “la
grieta” del ustedes y nosotros, la ilusión protectora de pertenencia grupal. Mi
ser incluido en una totalidad imaginaria me trasciende, me sostiene y me
completa, ya que nada soy sin los que piensan y sienten como yo. Sin la fe en
la doctrina que me abraza con la emocionalidad del oso no puedo sostener la
angustia de la duda, el vacío de la incertidumbre, la frialdad de lo relativo,
la insobornable neutralidad de la razón.
Enajenado en el empeño de dar lo que no se tiene a lo que tampoco es lo
que parece, el ser del fanático sucumbe necio al dilema de hierro que define su
existencia: creer o no existir.
Imagen:
https://www.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2020/09/ideologia-dde-genero-1160x700.jpg
* * *
4
La unanimidad de pensamiento
como verdad sospechosa
(El valor de lo plural en la búsqueda del
consenso)
“Que
la boca mentirosa incurre en tan torpe mengua, que solamente en su lengua es la
verdad sospechosa” -Juan Ruiz de Alarcón: La verdad
sospechosa
“La
verdad es la verdad, dígala, Agamenón, o su porquero. -
Agamenón: - Conforme.
El porquero: - No me convence.” - Antonio
Machado:
Unanimidad quiere decir “coincidencia de ánimo”,
concurrencia unívoca de voluntades y convicciones, encuentros de conveniencias
y/o concordancias de creencias. Por fin, la unanimidad podría emerger de una
sobredeterminación ajena o externa a los sujetos, devenidos en objetos animados
por circunstancias sin opción.
Aunque en este último caso la unanimidad pasa a ser un
efecto obligado por el sentido común: si hay fuego en la sala de un cine, todos
unánimemente -salvo el suicida- querrán salir de ese lugar.
Por lo dicho, una actitud unánime puede darse en
circunstancias extremas, por dogmatismo sectario, en ocasiones especiales o por
temas de tal fuerza emocional o racional, que todos los implicados al momento
coinciden. Sin embargo -y por la simple razón de la diversidad y el pluralismo
de personalidades, historias personales, creencias, intereses, ideologías y
opiniones “a la violeta”,
lo normal es -si se me permite el término- la “pluranimidad” y lo raro la
unanimidad. En todo caso las ocasiones unánimes suelen ser contingentes,
limitadas temporalmente y duran lo que dura la situación de la que emergen.
El pensamiento único y la vida de
los otros
Si hay
una obsesión que define más claramente a los gobiernos populistas demagógicos,
los regímenes autoritarios y muy especialmente a los totalitarismos
político-religiosos, como los integrismos teocráticos y las ideologías
totalizantes como el comunismo o el nazi-fascismo, es la constante búsqueda
final de una supuesta unanimidad de pensamiento en la búsqueda de la verdad
política. Esa unanimidad es absurda pero eficaz a la hora de manipular las
voluntades. Es el sueño terrible del reinado del pensamiento único, moldeado
por acción propagandística sistemática y por omisión de una parte de la
realidad, a la manera de un objeto de producción en serie. Los instrumentos
para esa mítica meta son la coacción, el terror, la mentira, la propaganda
sugestiva y el pensamiento mágico.
Por lo
contrario, si hay algo esencial que caracteriza a las sociedades abiertas,
laicas y democráticas -donde el derecho humano principal es el de la persona
como entidad individual- esa es la diversidad de ánimos y la multiplicidad de
opiniones, algunas semejantes, otras muy diferentes.
Opinar
libremente es comunicar intuiciones sin obligación de ser rigurosos, exponer
impresiones informales y miradas existenciales sobre el mundo. Ni siquiera en
los límites y alcances del sistema que las contiene a todas, los actores
concurren con unanimidad de criterio.
Esa
curiosa y elástica característica es precisamente la que hace a los sistemas
abiertos, vivos y en cambio y renovación permanente. Es lo que marca un abismo
moral y ético entre el respeto por el otro y la manipulación del otro como
objeto.
La
diferencia entre ser ciudadano u hombre masa. También es la que permite el
crecimiento de la inteligencia social y la creatividad productiva sostenida en
la libertad de los actores y no en el temor a un sistema coercitivo.
Es decir,
la “nounanimidad” o “pluranimidad” es motivadora en sí misma. Pero todo esto no significa una apología del
constante desencuentro. Para nada. Porque la no unanimidad de partida o
presupuesta, no implica que no se coincida en determinadas reglas básicas
estratégicas que evitan caer en los dilemas paralizantes y por lo tanto son
esas normas culturales y reglas institucionales
las que coadyuvan para mudar las pluranimidades existentes en consensos
tácticos que permiten construir soluciones estratégicas de interés común.
La unanimidad sospechosa
Y
bien, si aceptamos que toda unanimidad “total” (valga este aparente pleonasmo
que en verdad no lo es) es decir que implique la totalidad del “universo”
considerado, tiene por fuerza una vida fugaz, solo la coacción o la mentira
pueden pretender clonar los pensamientos y alinear (alienando) las ideas en una
sola que las pretenda subsumir y conculcar.
Los
grupos llamados “primarios” (como la familia endogámica o las sectas, cuyos
individuos está ligados por fuertes lazos emocionales directos y/o por
identificaciones indiscriminadas) manifiestan una tendencia “natural” a crear y
alentar climas psicológicos de pensamiento clonal, sostenidos en estados
anímicos especulares (en espejo).
Estos
grupos tienden a alienarse, al ser uno-en-el-otro, es decir a con-fundirse en
la imagen del par. Así el imaginario (palabra que deriva de imagen) totalizante
es la búsqueda del ideal de la unanimidad.
Como he dicho antes y vale la pena reiterarme: los
ideologismos dogmáticos y fundamentalistas extremos impulsan el pensamiento
único oficial como equivalencia de verdad y castigan (a veces hasta con la
muerte) los desvíos del pensamiento “equivocado” (sic) por eso hablan
cínicamente de “re-educación”. Similar actitud de desagrado e intolerancia
frente al pluralismo de ideas, aunque con efectos menos dramáticos, encontramos
en los gobiernos populistas, de índole personalista (cualquier semejanza con la
realidad en la que pueda pensar el lector es pura causalidad), bonapartistas,
cesaristas y otras ramas del mismo árbol demagógico. En el pasado la Iglesia
católica medieval -y ahora mismo los empeños dogmáticos de cualquier religión-
no toleraba el pensamiento doctrinal diferente, al que se lo considera herético
y causa de puniciones terribles. Hoy en pleno Tercer Milenio hay países que
condenan a muerte a quien quiera convertirse a otra creencia. Pensemos en el
juicio que para salvar su vida hizo abjurar a Galileo de su visión
heliocéntrica. Otra vez el imaginario de unanimidad a palos…y sin embargo la
Tierra rebelde se siguió moviendo en contra del pensamiento oficial de la
época, confirmando que la fantasía de las unanimidades permanentes es siempre
una verdad sospechosa.
Imagen https://i.ytimg.com/vi/ZOX79tmDox4/maxresdefault.jpg
* * *
5
La obsesión del pensamiento único
(Discurso social y diversidad cultural)
“Si dos individuos están siempre de
acuerdo en todo, uno de los dos piensa por ambos” -
Sigmund Freud
Unanimidad:
Coincidencia de ánimo, concurrencia unívoca de voluntades y convicciones,
encuentros de conveniencias y/o concordancias de creencias.
“La
búsqueda compulsiva de unanimidad conculca la inteligencia social y emocional” - Alberto Relmu
o
unánime podría emerger de una supra-determinación ajena a los sujetos,
devenidos así en objetos animados por circunstancias externas sin opción de
alternativa. En este último caso la unanimidad pasaría a ser un efecto obligado
por el sentido común: por ejemplo, si hay fuego en la sala de un cine, todos
unánimemente -salvo el suicida- querrán salir rápidamente del lugar.
Así, una actitud unánime puede darse en circunstancias
extremas, por dogmatismo sectario, en ocasiones especiales o por temas de tal
fuerza emocional y/o racional, tal que todos los implicados en el momento
coinciden en la acción o la decisión. Sin embargo -y por la simple razón
existente de la diversidad y el pluralismo de personalidades, historias
personales, creencias, intereses, ideologías y opiniones “a la violeta”, lo
normal y por tanto lo frecuente, es -si se me permite el neologismo- la
“pluranimidad”, y lo raro en cambio, la “unanimidad”.
Por lo tanto, las ocasiones unánimes son contingentes y
limitadas temporalmente. Permanecen lo que dura la situación de la que emergen.
Si aceptamos que todo discurso “unánime totalizante” (valga este aparente
pleonasmo que en verdad no lo es) -es decir que implique la totalidad del
“universo” considerado- tiene por fuerza una vida fugaz, solo la coacción de un
poder arbitrario o la mentira sistemática de las propagandas gubernamentales,
pueden pretender “clonar” los pensamientos y alinear (alienando) las ideas en
una sola que pretenda conculcarlas al subsumirlas. Los grupos humanos llamados
“primarios” (como las familias endogámicas o las sectas, cuyos individuos está
ligados por fuertes lazos emocionales directos y/o por identificaciones
indiscriminadas) manifiestan una tendencia espontánea a crear y alentar climas
psicológicos de “pensamiento clonal”, sostenidos en estados anímicos
especulares (en espejo). Estos grupos tienden a alienarse al ser
“uno-en-el-otro”, es decir a con-fundirse en la imagen del par. Así el
imaginario (palabra que deriva de imagen) totalizante es la búsqueda del ideal
de la unanimidad por sobre toda diferenciación plural.
El torbellino de ideas
Sin embargo, lo que caracteriza a las sociedades libres,
abiertas y democráticas es la diversidad de ideas, de estados de ánimos y la
multiplicidad de opiniones expresadas en la libertad de prensa, algunas
semejantes, otras muy diferentes. Opinar es comunicar intuiciones sin
obligación de ser rigurosos, exponer impresiones informales y miradas
existenciales sobre el mundo. Ni siquiera en los límites y alcances del sistema
que las contiene a todas, los actores concurren con unanimidad de criterio.
Esa curiosa y elástica característica es precisamente la
que hace a los sistemas vivos, en cambio y renovación permanente. También es la
que permite el crecimiento de la motivación emprendedora y la creatividad
productiva sostenida en la libertad de los actores y no en el temor a la
coacción y la represalia del poder. Es decir,
la “pluranimidad” es en sí misma motivadora de innovación y crecimiento
creativo, si se aborda como problema convergente que enriquece y no como dilema
divergente que empobrece. Entonces
“pluranimidad” no significa en absoluto una apología del constante desencuentro
como forma de convivencia, porque su presencia inicial no debe presuponer que
no se coincida culturalmente en determinadas reglas básicas estratégicas que
evitan caer en los dilemas paralizantes, y por lo tanto, son esas normas
culturales y reglas institucionales las que coadyuvan para mudar las
pluranimidades existentes en consensos tácticos que permiten construir
soluciones estratégicas de interés común.
Contrariamente la búsqueda compulsiva de
unanimidad conculca la inteligencia social.
La obsesión del pensamiento único
Si hay una obsesión que define de manera más clara al
autoritarismo y especialmente a los totalitarismos, sean “de derechas o de
izquierdas” (categorías decimonónicas especulares como las caras de una misma
moneda) es la constante búsqueda final
de la unanimidad del discurso a la manera de un objeto de producción en serie,
que garantice el reinado del “pensamiento único”, moldeado por la acción
propagandística “goebbeliana” de la mentira sistemática y/o por omisión de una
parte de la realidad para construir un relato ficcional edulcorado al estilo
del ideólogo Raúl Apold para con el peronismo, la seudoideología populista “avant
la lettre” de Argentina.
Los ideologismos dogmáticos, los fundamentalismos extremos
-como en su triste momento de popularidad paradigmática fueron el nazismo, el
fascismo y el comunismo- impulsan el pensamiento único oficial y castigan (a
veces con cárcel y hasta con la muerte) los desvíos de las ideas “equivocadas”
o “políticamente incorrectas”, como lo muestra magistralmente por ejemplo el
film “La vida de los otros”. Similar actitud de desagrado e intolerancia frente
al pluralismo de creencias y opiniones, aunque con efectos menos dramáticos,
encontramos en todos los regímenes populistas, bonapartistas, cesaristas y
otras ramas multicolores del mismo árbol perverso donde florecen los discursos
demagógicos y las propuestas fantasiosas de un “hombre nuevo” que resulta monologal,
autómata, bajo la mirada terrible de un Gran Hermano que promueve el fanatismo
doctrinal.
En el pasado, la Iglesia medieval -y ahora mismo igualmente
los desvíos autoritarios y atroces de los delirantes fundamentalismos religiosos
en algunos Estados y grupos confesionales minoritarios pero intensos- no
toleraba un alegato doctrinal diferente, al que se lo consideraba herético.
Pensemos en el católico Santo Oficio y el juicio a Galileo, que, para salvar su
vida amenazada por la Santa Inquisición, lo obligó a abjurar públicamente de su
visión heliocéntrica del sistema planetario. Otra vez el imaginario omnipotente
de la unanimidad a palos. “Eppur si muove”, habría murmurado el sabio, y
la Tierra, rebelde y desafiante, siguió moviéndose en contra del pensamiento
despótico, propio de los necios conjurados de la época. Es que la pretensión de
una unánime verdad oficial -tal como decía Alarcón- viniendo en boca de
mentiroso siempre será sospechosa.
Imagen: https://cdn.bitlysdowssl-aws.com/wp-content/uploads/2021/04/pensamiento-unico.jpg
* * *
6
El
pensamiento totalizante
(La construcción social de la
realidad)
“La verdad es lo que es y sigue
siendo verdad, aunque se piense al revés” - Antonio Machado
Anselmo: “Es como lo digo y lo tengo por
seguro”
Perínclito: “¿Y cómo puedes estar tan seguro de
ello?
Anselmo: “Porque no se me ocurre como
podría ser de otra manera”
Manuel Xilo Salinas
(“El hombre retirado”)
partir de las ideas
fundadoras de George H.Mead, sus sucesores Ellsworth Faris, Herbert Blumer,
Mandford Kuhn y Erwin Goffman fueron los desarrolladores históricos de lo que
en Psicología Social se conoce como Interaccionismo Simbólico, que en su núcleo
conceptual duro afirma que las personas no responden mecánicamente al estímulo,
sino a la interpretación simbólica que se hace de ese estímulo objetivo: así el
reto de un tutor podría ser tomado por un alumno como una falta de
consideración y por otro como un gesto de interés por su educación. Con
diversos aportes no siempre coincidentes, estos investigadores convinieron en
la importancia de los roles sociales, la subjetividad interpretativa de la
realidad y el condicionamiento social de la conducta humana desplegada en los
escenarios cotidianos.
Kuhn, por su parte, enfatizo la idea de que la personalidad
es simplemente la combinación de todos los papeles interiorizados por el
individuo durante el curso de la socialización. (Hay que agregar hoy la
importancia de los factores bio-heredables que interactuarán con el medio
ambiente)
Entonces la interacción está en función tanto del individuo
como de la situación, la que se interpretará singularmente con arreglo a lo que
este autor llama el “sí mismo” de cada uno.
En los últimos diez años de trabajo en el ámbito de las
organizaciones y los RRHH, influido por estas ideas, he sostenido la
importancia de tener en cuenta la transacción entre las necesidades de la
persona y los requerimientos del personaje sociolaboral, articulados por el
estilo de personalidad y condicionada por la situación contingente. También que
las representaciones que tenemos de las cosas y los procesos se asientan sobre
creencias, pacientemente construidas a lo largo de la socialización individual.
Un
mundo sin ventanas
En ese mismo dialéctico transcurso de socialización, las
personas penamos y disfrutamos construyendo nuestra identidad a partir de
aceptar y oponernos a la percepción y el discurso del otro. Una condición para
lograr un equilibrio saludable en la percepción y el juicio sobre la realidad
es la aceptación de un fenómeno psicológico clave en el proceso del
razonamiento por sobre la emoción: la duda. La duda (cuando es moderada y no el
emergente obsesivo de una neurosis) nos aleja del comportamiento egocéntrico
(centrado en sí mismo) y paranoide (persecutorio de seudo amenazas
imaginarias).
Por el contrario, las ideologías fundamentalistas suelen
alentar estos últimos comportamientos impactando en personalidades de sujetos
predispuestos a buscar su identidad en certezas omnipresentes. Estas personas
no soportan la duda y la ansiedad de la incertidumbre al que todo juicio humano
de valor está sujeto. La representación de relatividad de las ideas y la
presunta evidencia de que las verdades se co-instituyen a partir de la mirada
valorativa del que intenta establecerlas, resulta intolerable para el creyente
de un discurso total y único.
Si la “realidad” no es sinónimo de verdad única -lo que no
implica la pretensión idealista de negar la objetividad del hecho material como
tal, sino su interpretación unívoca, como señala Machado- entonces se sigue que
no hay relato que legitime un discurso “más verdadero y universal que otro”.
Sin embargo, existe un tipo de pensamiento que genera un discurso que propongo
llamar “totalizante” o “totalizador”. El sociólogo Ervin Goffman, precisamente
trabajó con el concepto de “Institución Total” (IT), definiéndolo como aquellos
lugares (reales o virtuales) en los que un sujeto “internado” permanentemente
realizaba todas sus tareas vitales sin salir de ellas nunca, padeciendo así una
distorsión del espacio-tiempo por efecto de la continuidad perceptual sin variantes
ni diversidad de escenarios. Se ha demostrado que las IT fuerzan la alienación
del sujeto internado.
Creo,
luego afirmo, después actúo.
Al sujeto que sostiene un discurso producto de un pensar
totalizante no le agrada la diversidad, lo inquietan las diferencias y por eso
siempre tiende a pensar uniformidades. Desearía unanimidad (y totalitaria) de
sus creencias. El “totalizador” es ante todo un discurso ideológico en sentido
estricto, de núcleo duro, que no admite las dispersiones y pretende abarcar
todos los aspectos de la vida. Está “internado” en su propio relato.
Por eso nada escapa a su crítica y control. La vida privada
-último refugio que resiste la persecución doctrinal de los totalitarismos- se
transforma en una amenaza para el pensamiento totalizador. Creer (sin dudar en
el dogma), Obedecer (a quienes encarnan la palabra del dogma) y Combatir (a los
descarriados que al pensar diferente se convierten en enemigos): Este ha sido
históricamente el tríptico doctrinal de los fascismos de cualquier signo. Dos
películas extraordinarias entre tantos ejemplos del cine histórico, nos lo
muestra con claridad didáctica: “La vida de los otros”, ya mencionada en otro
artículo (el escenario de la ex-Alemania comunista) y “Los chicos swing” (los
primeros años de la Alemania nazi).
Al ser total, este tipo de pensamiento lo contamina todo:
el amor, la política, las compras, la amistad, la tecnología, la familia, etc.
todo será atravesado por lo que es “políticamente correcto” asimilado al dogma
totalizador. El mundo de las ideologías es para esta lógica el único posible,
nada escapa a estas y la propia, claro está, es la “correcta”. En otras
oportunidades hemos dicho que el “ideologismo” es la creencia que no hay nada
fuera de la ideología. No es difícil demostrar en la vida cotidiana la
debilidad de este aserto. Sin embargo, al pensamiento totalizante no se le
ocurre como las cosas podrían ser de otra manera. Quizá el pez no imagine (si tal cosa pudiera
hacer) que existe un mundo más allá del agua, salvo cuando es pescado, pero en
ese caso -parafraseando libremente el final del célebre poema “Y por mi
vinieron…” de Martín Niemöller- ya resultaría demasiado tarde para poder
disfrutarlo.
Imagen: https://mundonoesishome.files.wordpress.com/2019/08/952efa377ed96726912e143690d1be12.jpg?w=672&h=372&crop=1
* * *
7
Ideología y realidad
(Creo, luego existo: acerca de la interpretación ideológica de la realidad)
“Temo al hombre de un solo libro”
-Tomás de Aquino
“Pienso, luego soy” -
René Descartes
“La duda es la escuela de la verdad”
- Francis Bacon
Esa
cosa llamada “ideología”
o cualquier creencia aislada tiene el estatus de
“ideología”. Estrictamente una “ideología” es un sistema de pensamiento
coherente y congruente en torno a una escala única de percepción axiológica
sociocultural que genera creencias ético-morales. Las hay políticas, sociales,
religiosas, ecológicas, vitalistas, etc.
¿Pero qué relación hay entre la ideología y la realidad? El “ego
cogito, ergo sum” (pienso, luego soy) de Cartesius, tiene una versión
extrema en el fanático ideológico: “credo, ergo sum” (creo, luego soy)
Las ideologías de cualquier orden, como sistemas
omniabarcativos proponen tácitamente “cómo debe ser la realidad” (sic), más
allá de cómo presuntamente “es” según la interpreta la misma ideología que
construye el perfil propuesto. Por tanto, la ideología es implícitamente
propositiva a partir de una “descripción” subjetiva interpretativa-axiológica
de la realidad, que se realimenta en una dinámica de creencias ilusorias en el
marco sesgado de la dialéctica disponibilidad – confirmación. La ideología finalmente
es un sistema de ideas complementarias que se autojustifican tautológicamente y
que operan como un pre-juicio generalizado sobre
los hechos, las cosas y las conductas, con una lógica de presuntas causas y
efectos “necesarios” que se aplican sobre un tema o temática universal
cualquiera. En los libros “El
hombre de un solo libro: creo luego existo”, (2023);
“El árbol y el bosque” (2024) y próximamente “Ser en el hacer”, he desarrollado
en una perspectiva complementaria el tema del pensamiento ideológico en
relación facilitadora con determinadas estructuras y estilos de personalidad.
Identidad y creencia

La identidad de una persona puede ser definida como lo que
permanece idéntico a lo largo de sus años de crecimiento y consecuentes cambios
evolutivos psicofísicos y cultural-experienciales. Es decir, lo que subsiste
luego de atravesar todos esos los cambios. Estos presuponen conservar un
“nicho” básico de representaciones de uno mismo y del lugar que ocupamos en el
mundo, un punto de referencia que precisamente permite reconocer (re-conocer es
al mismo tiempo re-conocer-se) que uno es quien es siendo sin embargo distinto
al que era. Estamos diciendo que mantener una identidad normal es cambiar. El
adulto normal conserva algo de su adolescencia para reconocerse crecido. No hay
cambio sin conservación. Es una ley de la dialéctica. Al decir de Einstein “es
de sabio cambiar de opinión cuando las cosas cambian a nuestro alrededor”.
Pero ese cambio es de diagnóstico no necesariamente de principios éticos o
morales. La identidad reside en el “Yo” (conciencia de uno mismo) que a su vez
existe fenomenológicamente como tal en tanto se confronte con los otros “yoes”.
Su origen evolutivo es una mezcla de lo que traigo y lo incorporo, y su marca
es la sociabilidad. Siempre hay algo de los otros en mi individualidad.
Sigmund Freud decía que en sentido amplio toda psicología
era social. El psiquiatra y psicólogo social Enrique Pichón Reviere (1985) lo
enmendó: “El sentido estricto toda psicología
es social”. Es la parte de la identidad de
pertenencia: algo de nuestra identidad se construyen torno a la familia, al
barrio, al trabajo, a nuestra profesión, a nuestra nacionalidad, etc. Pero nada
en particular nos define totalmente; la pertenencia es solo una parte de
nuestra mirada.
El hombre normal (promedio estadístico) no se percibe
exclusivamente en función de un rol o de una preferencia. Es muchas cosas al
mismo tiempo y ante todo tiene libertad para pensar diferencialmente evaluando semejanzas y diferencias con el pensamiento
del otro, y por tanto la pertenencia no lo aliena.
Pero hay otras personas que por complejas razones
evolutivas de su historia van más allá y necesitan de la pertenencia exclusiva
a una entidad trascendente que los contenga y en la cual alienarse; son
aquellas de identidad sectaria, que necesitan creer en “verdades trascendentes”
y cuya expresión social es el fenómeno del pensamiento único corporativo. No
soy la totalidad de mí, soy un elemento ejecutor, un brazo de un cuerpo
trascendente al que acepto someterme y subsumirme. De tal suerte queda abierto
el camino para mutar a una condición psicosocial muy intensa y complicada: el
fanatismo.
La identidad
sectaria: el fanático
“Fan”,
deriva indirectamente del latín “fanaticus”,
alguien “divinamente inspirado”. El término alude a “fanum”:
templo o espacio sagrado. Winston Churchill dijo alguna vez que “un
fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de
tema”. He leído en algún lugar un metafórico aserto
advirtiendo que la creencia de tenerlo todo perfectamente aclarado es
peligrosa, porque la excesiva claridad es cegadora.
El fanatismo es una actitud de vida que responde a una
identidad sectaria; es decir que se reconoce sólo en referencia a un “Ideal del
Yo” imaginario (especular) que se inscribe en una axiología maniquea
extrema. La “identidad sectaria” surge
cuando la identidad del sujeto no solo se identifica con algunos aspectos de
los otros, sino que se “disuelve” en el grupo cerrado (de los idénticos y no
solo semejantes). Su identidad está limitada al endogrupo (espectro de la
familia idealizada) de pertenencia-referencia y no al exogrupo de referencia
(la sociedad plural) que garantiza el pase socializador de la cosmovisión
“endogámica” a la “exogámica”. Es normalmente el tránsito del grupo primario a
los grupos secundarios. Pero para el sectario su grupo cerrado es una
fantasmagoría, una reconstrucción imaginaria de su grupo primario que nunca
pudo superar. Soy en tanto pertenezco a un colectivo de unidad y completud
imaginaria que me define como “uno de nosotros”, donde mi pensamiento resulta
clonado. Cualquier desvío será percibido como traición al grupo y por tanto mi
identidad estará en riesgo. El espacio sectario, (una parte del todo que se
vende sin embargo como el todo mismo) es un “club” que se apropia de todo mi
ser. Nada soy sin el cuerpo sectario que me incluye y le pertenezco
difusamente. Pienso con arreglo al “manual” de estilo del dogma al que adhiero.
La realidad es la que previamente ha definido el corpus de creencias de la
secta a la que pertenezco, es decir de un endogrupo cerrado a la influencia de
terceros con miradas alternativas.
Enamoramiento,
“identificación proyectiva” e indiscriminación Yo-Tu.
La “identificación proyectiva” es un mecanismo psicológico
inconsciente que consiste en “proyectar” aspectos propios en la figura de otra
persona (o de una imagen icónica o idea omnipotente que la persona represente)
y luego identificarse con ellos como si fueran realmente parte de ese otro. El
resultado es una actitud egocéntrica de indiscriminación entre lo mío y lo
tuyo, entre el Yo y el otro.
Los enamorados (sic) y los fanáticos sectarios (enamorados
de los fundamentos de un relato cosmogónico) comparten ese mismo fenómeno de
indiscriminación, solo que por suerte el enamoramiento del sujeto normal, al
igual que la adolescencia, pasa con solo esperar un tiempo prudencial y queda
lo mejor del vínculo: la mesurada afectividad. Cabe aclarar que cuando decimos
“normal” aludimos a la “norma”, una medida estadística que solo indirectamente
puede ser valorada positiva o negativamente según sus efectos en la salud o
patología de una población. No ocurre lo mismo con las personas que por las
vicisitudes de sus personalidades necesitan incorporar la “droga” de la
pertenencia excluyente al grupo sectario. Y uso esta palabra metafóricamente
porque el sectario es psicológicamente un “adicto” (del latín addictus,
apegado a alguien, a un amo; esclavo),
adicto a la “Idea” suprema, la imagen, el culto al ícono, a la adoración
totémica del líder, a con-fundirse con el Dogma que justifica y es razón
necesaria y suficiente de existencia. El
sectario no pertenece a una corriente de opinión, “es” la corriente misma. Por
eso se define a partir de una exterioridad que lo co-instituye: el “ismo”. Así
mudará en “…ista”, precedida su presentación por la expresión “Soy (tal cosa)
...ista”. Aquella presentación es una autopreservación, un reaseguro de que
“es” alguien por ser parte de algo más grande que él, donde se asienta una
ideología de pertenencia, sostén de identidad. Ese es un aspecto explicativo
del curioso comportamiento de la acrítica pleitesía y la obediencia ciega
automática.
Los cuerpos fanatizados (piénsese en el concepto de grupo
“corporativo”) en la historia de la Humanidad enfatizaban siempre el término
“obedecer” emparentado a la idea de “lucha” y de “vencer”. El tríptico “Credere, obbedire e combattere per vincere”,
por ejemplo, era el lema del fascismo italiano de entreguerras.
Vemos pues como “el simio humano” (que eso somos) se debate
desde la noche de los tiempos entre la objetividad y la interpretación
subjetiva de las cosas. Es que el Hombre es un “animal teleológico” (buscar
causas finales y dar sentido trascendente y metafísico al mundo real), por eso
mismo necesita, unos menos, otros más y otros mucho más, creer para existir.
Imagen: https://www.utdt.edu/imagen/_170653811149491700.jpg
* * *
8
El miedo a la libertad
“Nos encontramos
tantas veces en complicados cruces que nos llevan a otros cruces, siempre a
laberintos más fantásticos. De alguna manera tenemos que escoger un camino.”- Luis Buñuel
“La
libertad, cuando se le teme, muda en fantasma” - Albert Relmu
n “El Fantasma de
Canterville”, Oscar Wilde nos muestra cómo la manera de neutralizar e incluso
ridiculizar a un fantasma es dejar de temerle. Años después Luis Buñuel en “Le fantôme de la
liberté”, plantea una
hermenéutica de la libertad partiendo “del azar que todo lo gobierna; la necesidad, que lejos
está de tener la misma pureza, sólo viene más tarde”.
La cuestión es qué hacemos
-por acción u omisión- con la libertad a la que “estamos condenados”,
diría Jean Paul Sartre.
Si dejamos de pensar la cotidiana realidad de males como el mero discurrir
azaroso de hechos anecdóticos inconexos y sin causalidad (el lugar común “Es lo que hay” expresa una resignación determinista), para entender que la libertad es la
capacidad que tenemos de ordenar las prioridades de nuestras necesidades, descubriremos que la primera
es la libertad misma para decidir aquel
orden. Ante los recurrentes laberintos cotidianos “de alguna
manera tenemos
que elegir un camino”, y aquí aparece una cuestión relevante: la que alude a
la manera de
elegir el camino que nos aleje primero de los laberintos mentales para
encontrar luego la salida de los
físicos.
El miedo a la
libertad
En “El miedo a
la libertad” (1941), Erich
Fromm nos recuerda que “el hombre, cuanto más gana en
libertad, en el sentido de su emergencia de la primitiva unidad indistinta con
los demás y la naturaleza, y cuanto más se transforma en individuo, tanto más
se ve en la disyuntiva de unirse al mundo en la espontaneidad del amor y del
trabajo creador, o bien de buscar alguna forma de seguridad que acuda a
vínculos tales que destruirán su libertad y la integridad de su yo individual." No duda en decir que “la
libertad positiva implica también el principio de que no existe poder superior
al del yo individual; que el hombre representa el centro y fin de la vida, que
el desarrollo y la realización de la individualidad constituyen un fin que no
puede ser nunca subordinado a propósitos a los que se atribuye una finalidad
mayor."
En su “Historia
de la civilización en Europa”
(1928), François Guizot pregunta: “¿La sociedad está hecha para servir al
individuo, o el individuo para servir a la sociedad?” Y afirma que “de la respuesta
a esta pregunta depende inevitablemente la de saber si el destino del hombre es
puramente social, si la sociedad agota y absorbe al hombre entero", o
-agregamos nosotros- si el hombre y su derecho a la libertad y la felicidad
está por encima de esa generalidad inasible que llamamos “sociedad” y que suele
estar representada jurídica e institucionalmente por el Estado. En su “Filosofía del derecho” (1831), Eugéne
Lerminier parece responderle al afirmar que "la libertad social concierne
a la vez al hombre y al ciudadano, a la individualidad y a la asociación: debe
ser a la vez individual y general, no concentrarse ni en el egoísmo de las
garantías particulares, ni en el poder absoluto de la voluntad colectiva.”
En 1859 John Stuart Mill publica “On Liberty”. Allí dice que “la
única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien a
nuestra propia manera, en tanto que no intentemos privar de sus bienes a otros, o frenar sus
esfuerzos para obtenerla. (…) La especie humana
-enfatiza- ganará más en dejar a cada uno que viva como le guste más, que en obligarle a vivir como guste al resto de sus
semejantes.”
Los
laberintos reiterados
Desdibujada en la difusa categoría de “pueblo”, una
parte de la población en las distintas sociedades se muestra sesgada por un
conjunto de creencias colectivas que nos hablan de mitos persistentes,
oquedades ideológicas perimidas, mentiras conniventes toleradas, crímenes
banalizados, felonías festejadas y necedades complacientes.
Otra parte, caracterizada por su aversión al riesgo, ha
padecido la herencia cultural de una inercia transgeneracional que reemplaza la
libertad de iniciativa por un determinismo estatista y corporativo,
naturalizando lo abyecto y delegando su responsabilidad cívica en una
pragmática contemplación.
Finalmente, una tercera porción incipiente y protagónica
parece empezar a entender la diferencia entre “democracia populista” y “democracia institucional”,
toda vez que sólo la última garantiza la efectiva
división de poderes, la alternancia gubernamental, el pluralismo y la
consideración de las circunstanciales minorías.
Los “populismos”,
en cambio, enfatizan solamente la representatividad popular de origen, pero
desestiman y resisten las formas, los límites y los controles institucionales,
deslizándose a estilos autoritarios y demagógicos de gobierno, que fomentan los
perversos clientelismos de necesidad.
Abren así la puerta a la discrecionalidad, la desmesura, la corrupción y
la mentira, -ahora se
llama “posverdad”-, y que genera discusiones sobre lo que
no existe. Donde todo parece ser y no ser a la vez, la diferencia entre
realidad y fantasía se borra y la tentación de editar la realidad lleva a un
oportunismo moral que elude los principios que diferencian lo bueno de lo malo
y lo malo de lo feo, es decir lo justo de lo injusto.
Así pues, el desafío político estratégico -aunque suene
utópico- se relaciona con el cambio cultural orientado a que las sociedades le
pierdan el miedo a la libertad, sin obturar la incertidumbre y la
insatisfacción social con promesas de mundos refundados, sino planteando
contextos autocríticos capaces de edificar valores que impulsen proyectos
colectivos realistas y racionales, que contengan el pasado común, pero
sublimado en futuro de progreso, sin relatos alucinados y sin la neurótica
queja de un puro presente. Para que la libertad deje de ser un temido
fantasma.
Imágenes
https://lamenteesmaravillosa.com/wp-content/uploads/2015/06/miedo-a-lalibertad-e1434149833947.jpg
https://www.terapiahumanista.es/wp-content/uploads/2016/12/miedo-libertad.jpg
* * *
9
El pensamiento antagónico
y el espíritu de facción
n distintas sociedades, en el mundo del trabajo, la
política y la cultura, en fin, en el núcleo de la comunidad misma, se constata con
frecuencia la hegemonía del “pensamiento antagónico”. El antagonismo
(oposición, contrariedad, discrepancia, etc.) construye sistemáticamente
antinomias (denominaciones y designaciones que denotan opuestos y connotan
valoraciones irreconciliables). Este
tipo de pensamiento se sostiene sobre una lógica de supuestas esencias
heterogéneas y permanece en un nivel analítico,
que -por su propia dinámica- es desagregante, es decir disgrega y particiona la
cosa misma analizada. Pero resulta que lo que se analiza es más la forma
que el fondo. Es
una taxonomía de las apariencias y una exégesis de los prejuicios.

El pensamiento antagónico se centra en enfatizar rasgos
parciales, que contrapone como totalidades diferentes e incompatibles, viendo a
“lo otro” como esencialmente opuesto a “lo mío” por su naturaleza. Busca
establecer territorios de facción para ubicar afuera al “otro diferente”, el
que piensa distinto, el que representa otra idea.
Por eso el pensamiento antagónico es sostén de las
doctrinas del disenso perpetuo.
Apoyándose con frecuencia en una seudo fundamentación de principios,
(que en general no son más que fundamentalismos vacuos), funciona con la
bipolaridad nosotros-ellos, bueno-malo, amigo-enemigo, todo-nada, viejo-nuevo,
lealtad-traición. Es necesariamente monologal sobre
una lógica formal.
El pensamiento “contextual” y la búsqueda de
consenso
Por contraste con el anterior, el “pensamiento contextual”
es sintético,
parte de diagnosticar analizando no las formas sino los contenidos, para
superar las diferencias a partir de enfatizar las coincidencias. No se detiene
en la confrontación de “posiciones” sino que abunda en el examen de los
“intereses” comunes a los actores involucrados y se dirige a buscar diagonales
de solución que superen al imaginario confrontativo, proveyendo una síntesis
proactiva que facilite el avance ante la inacción propia de la pelea
narcisista. Por eso, la lógica contextual no es el reverso de la anterior, sino
que constituye un proceso alternativo que dialécticamente lo niega, lo contiene
y lo supera.
Va de la afirmación originaria (universal) a contemplar la
negación de la primera (particular) y de allí a negar la última negación
(singular). Funciona así descentralizando la percepción central de la cosa para
examinar sus “bordes”, es decir, las zonas grises
de transición y coincidencia con la otra cosa que aparece al comienzo como
opuesta. Busca, como se dijo, los factores de intereses comunes que son
trascendentes, sin detenerse en las posiciones sostenidas por el sofisma
discursivo con el léxico propio de las ideologías. Establece territorios de
colaboración grupal, trabajando en equipos que aprovechan las diferencias
individuales de personalidad en lugar de negarlas o anularlas.
El pensamiento contextual, -a diferencia del antagónico-
parte leyendo los contextos para relacionarlos con el texto e inferir la
decodificación del subtexto. Será a partir de este proceso que construirá
síntesis consensuadas.
Dos lógicas opuestas: dialéctico vs. antagónico
El pensamiento contextual es necesariamente dialogal
sobre una lógica dialéctica.
Al contrario, para la “lógica antagónica”, por
ejemplo, un partido de fútbol es el cuadro A o el cuadro B, uno excluye al
otro; no se trata simplemente de ganar o perder, sino paradójicamente- de negar
al contrincante sobre el que se sostiene el partido mismo. Si no hay otro no
hay partido y sin partido no hay fútbol. La lógica antagónica conduce siempre
al disenso como
condición de existencia.
Para la “lógica contextual”, en cambio, lo importante es el
consenso, porque
sobre el consenso se construye la “política”, que es la condición de existencia
de la comunidad de individuos trascendiendo en convivencia. El consenso es un
punto de llegada y presupone una pluralidad de partida. Consenso no es
necesariamente unanimidad indiscriminada de ideas, ni uniformidad de opiniones,
sino ajuste de bordes para llegar a los núcleos de interés común (por ejemplo,
en la Nación las políticas de Estado) que nos permita una similitud contractual
de actitudes, alejadas
del comportamiento de facción, que tanto perjuicio ha provocado a las
sociedades, más allá de sus orígenes, creencias y culturas.
Imagen:
https://enciclopedia.net/anexo/antagonico.jpg
* * *
10
La
naturaleza de la polémica
en
las sociedades antagónicas
- ¿Por qué me has picado con tu
veneno, en medio del río, si al morir yo tú te ahogarás? - dijo la rana.
- Perdona, es que picar está en mi
naturaleza- respondió el escorpión. -Clásica
fábula atribuida a Esopo
oda polémica (del griego “polemos”: guerra, lucha) se
inicia por la mera confrontación de opiniones, sin un acuerdo-marco de inicio.
La polémica es hija dilecta del “dilema”, porque opone de arranque, juicios de
valor no racionales (es decir prejuicios) como insumos protagónicos casi
excluyentes. No se busca compartir una descripción consensuada de los hechos,
porque se teme que ésta afecte la posición ideológica que se pretende imponer.
La polémica implica el objetivo de triunfar sobre el otro argumento, (y por
defecto sobre el interlocutor) y no de intercambiar evidencias para llegar a
una posición tercera que resulte de la transformación de los contenidos de lo
uno y de lo otro. No interesa al polemista exponer dudas sobre su posición,
sino presentarla como verdadero, íntegro, total y no perfectible. El polemista
defiende un sentimiento producto de una creencia íntima o de un interés
pragmático que desconsidera a los intereses o deseos del otro bajo el
maquiavélico conocido apotegma: “El fin justifica los medios”.
El extremo de esta lógica confrontativa irracional es la
actitud encarnada por Pirro de Epiro, aquel rey y general griego que logró
ganar la batalla contra los romanos al costo del exterminio casi total de su
propio ejército. "Con otra victoria como ésta, estaré perdido",
habría exclamado al final de la lucha. Aquí la relación costo-beneficio aparece
muy alejada del sentido común y la razón de medianía, pero con frecuencia la
polémica se torna aún más estéril y necia cuando surge de un pensamiento
“maniqueo”, rechazando matices.
Todo en blanco o negro
El persa Mani o Manes, del siglo III DC, postulaba dos
principios universales contrarios y eternos, que luchan entre sí: el bien y el
mal. El pensamiento maniqueo, por tanto, es dualista, segregacionista de lo
diferente y milita ilusoriamente para lograr la uniformidad; detesta el
pluralismo y la diversidad, a la que presume como la causa de todas las
desgracias sociales.
El hombre maniqueo es un fanático de su verdad que cree
que, si todos pensaran y actuaran como él, se terminarían los problemas.
Autoritario, aunque no lo sepa, en lo sociopolítico se incomoda con la
democracia republicana. Se podría reducir el basamento de su cultura a la
visión de un mundo dicotómico. Antónimos que connotan antinomias: blanco o
negro.
Cuando esta manera de ver el mundo se extiende desde las
llamadas “minorías intensas” a grandes colectivos sociales perjudicados o
insatisfechos en sus expectativas, tenemos el germen de lo que he propuesto
llamar “sociedades antagónicas”. Escindidas crónicamente en grupos y subgrupos
de intereses disonantes, se presentan con un sesgo tribal en cualquiera de los
ámbitos de pertenencia: intelectuales, culturales, religiosos, deportivos,
económicos, políticos, etc. Se constata la opción confrontativa-dilemática,
antes que la colaborativa-problemática, y un afán de triunfo rotundo sobre el otro
diferente, donde se piensa que siempre uno debe ganarlo todo y el otro ser
derrotado en todo a cualquier precio. Es el “voy por todo y por todos”, sobre
las ruinas de la dignidad del otro, que es considerado un “enemigo” antes que
un semejante con rol circunstancial de adversario de opinión.
Las sociedades antagónicas

Las “sociedades antagónicas”, expresadas por sus grupos
corporativos de opinión pública, se acercan más a la filosofía del general
griego que al discurso socrático mesurado, inquisidor y reflexivo. La historia
de los autoritarismos y convicciones dogmáticas y corporativas las atraviesan
en sus mitos fundacionales. La cultura media que las caracteriza, todo lo ha
dividido en etiquetas nominativas con valores negativos en una constante
práctica de diferenciación de presuntas “esencias” antagónicas inmóviles, inmersas
en el bien o el mal absoluto. Para unos y otros, desde la subjetividad de cada
sector, es una opción de hierro entre el “ellos” (los malos) o “nosotros” (los
buenos). Hay en muchas de estas actitudes, (las de buena fe) una visión
ingenua, romántica-totalitaria, producto de una profunda ignorancia histórica,
que cada tanto generacionalmente imagina una sociedad homogénea, sin conflictos
más allá de la diversidad de creencias, usos, costumbres e intereses
contrapuestos, propios de cualquier colectivo social normal.
Compulsión y decadencia
Las tradiciones culturales antagónicas son incapaces de
dialogar sintetizando diferencias para trabajar colaborativamente y de manera
“adulta”, responsablemente en equipo con propios y ajenos, para prescindir de
la adolescente conducta de formar clanes para desautorizar y desestimar al
otro, por lo que nunca progresan, repitiendo compulsiva y neuróticamente los
mismos dilemas una y otra vez. Son por acción u omisión, decadentes y la causa
en general, no es económica, ni de recursos humanos o naturales: es netamente
cultural. Tal como rezaba aquel mítico grafiti de La Sorbona: “Las ideas que se
estancan, se terminan pudriendo”.
Es que los relatos dogmáticos suelen sostener dilemas
basados en ideas icónicas y fundamentos ideológicos-doctrinarios rígidos,
aunque débiles ante la prueba de realidades materiales evidentes y más aún en
las épocas de la “posverdad”. Esto lleva a la desconfianza de todos contra
todos, resultando así una doble lectura especulativa y todo entonces se torna
conspirativo. Una frecuente inclinación por la cultura del club y la bandería
suele derivar en la construcción de mitos que dan sentido a una pertenencia
empobrecida.
Si las nuevas generaciones no logran romper ese círculo
vicioso en el que se han socializado y mudar hacia una identidad cultural
colectiva de coincidencias mínimas en las diferencias, pluralismo cooperante y
consensos estratégicos inclusivos conforme a Derecho, -por ejemplo en el marco
institucional que brinda una democracia republicana- la decadencia de la sociedad tribal seguirá
alimentando la estéril e insensata polémica, porque, como en la fábula de la
picadura del escorpión, sencillamente es su naturaleza.
Imagen:https://previews.123rf.com/images/ribah/ribah1307/ribah130700186/20958955-3d-ilustraci%C3%B3n-de-ayudar-al-hombre-tensionado-entre-los-dos-discutiendo-y-peleando-persona-3d-de.jpg
* * *
11
Cultura, liderazgo y tribalismo
(El síndrome de Godot. Reflexiones sobre la vida afectiva en los
grupos)
l término
"cultura" significa para los estudiosos de las sociedades, no la
cantidad y la sofisticación de los conocimientos, sino la totalidad de lo que
los grupos humanos producen en una comunidad determinada: desde los utensilios
para comer hasta su música y sus creencias. ¿Qué se entiende entonces por “cultura
institucional”, si tomamos a este último término como
sinónimo de organización, por ejemplo, un club, una empresa, una asociación,
una escuela, etc.? "Cultura institucional" es la suma de los estilos,
las formas de funcionamiento, las prácticas(lo que se hace),los discursos (lo
que se dice),los intercambios (lo que se
busca obtener), los síntomas (lo que aparece sin que nadie se lo proponga), la
historia de esa entidad, los mitos (casi siempre relacionados con los
momentos fundacionales) y finalmente el tipo de
liderazgos ,roles de los integrantes
y momento actual (la situación
económica, administrativa y afectiva por la que están pasando los actores de la
vida institucional);todos estos componentes referidos, claro está, a la
dinámica de un grupo humano dentro de una institución.
Cultura institucional
La "cultura institucional" define, en un momento
histórico dado, el comportamiento global de esa organización frente a lo
interno y a lo externo, a lo habitual y a los cambios posibles
Y si de cambios hablamos, no podemos dejar de mencionar un
fenómeno universal de todo grupo humano institucionalizado: la tendencia a
conservar lo conocido y resistir lo nuevo.
Esta tendencia esta enraizada en lo más profundo del psiquismo humano y
se relaciona con el miedo a perder una identidad de pertenencia, un referente
dentro del grupo. Según su cultura en un momento dado de la vida institucional
una organización podrá mostrarse como democrática, anárquica, autoritaria,
temerosa, desafiante, perseguida, asustada, desorganizada, ordenada, rígida,
flexible, depresiva, excitada, violenta, desconfiada, etc., etc., en una
combinación no excluyente de algunos de estos aspectos.
Demos algunos ejemplos simples a riesgo de realizar una
caricatura. En un momento de liderazgo fuerte y rígido, los integrantes podrían
sentirse dependientes pero seguros y con su identidad garantizada por el estilo
que impone el líder grupal.
En otra institución que pasara por un momento de duelo por
la pérdida de un líder o por el cambio brusco en su conducción sus integrantes
podrían sentirse aterrorizados, solos, abandonados, desconfiados hacia el
afuera y con enormes resistencias al cambio.
El fantasma del líder: a rey muerto…
La desaparición de un liderazgo fuerte genera siempre y
duran te un tiempo prolongado un sentimiento de desamparo y un rechazo a
cualquier nueva figura que intente cambios o simplemente sumarse al grupo
original. Este sentimiento se deriva al
poco tiempo en rivalidad entre pares, ninguna iniciativa es bien tolerada por
los miembros del grupo porque es sospechada como una desobediencia o
irreverencia a la imagen del líder ausente. Hasta cierto punto este comportamiento
es esperable y normal en los primeros tiempos, sin embargo, si se prolonga
indefinidamente estaremos ante una esclerotización de la cultura instituida y
un aumento de la resistencia a seguir creciendo.
Otra alternativa que aparece en una organización que ha
perdido un liderazgo fuerte y carismático es buscar rápidamente un
"sucesor" con estilos similares que hable en nombre de su antecesor y
sea visto en principio como identificado con él. Este recurso
"fóbico" (miedo irracional) tiende a evitarle al grupo la angustia de
la acefalía y refuerza la negación de la pérdida: aquí no pasó nada.
Si el líder elegido para esta tarea traiciona o distorsiona
su mandato, tomando otros caminos, recibirá duros reproches, porque es difícil
perdonar cuando la estafa de la confianza viene de un igual. A nivel macro, son
muchos los ejemplos de esta dinámica que se observan en la historia de los
movimientos políticos en las diferentes sociedades, especialmente aquellos con
características de una relación demagógica con las masas.
Crecer es asumir y elaborar
los duelos
Crecer, personal o grupalmente, es penar las pérdidas.
Aceptarlas y transitar sus duelos. Perder es poder elegir. Si un grupo se
aferra a una imagen y un estilo sin entender que a cada circunstancia le
corresponde una respuesta adecuada, no podrá acceder al comportamiento flexible
requerido ante lo nuevo, que garantiza el reacomodamiento institucional que
demanda todo cambio, haya sido éste buscado o accidental. Aún la resistencia a
los cambios, si estos son considerados críticamente por el grupo como negativos
o injustos, requieren una adaptación racional y una comprensión inteligente de
la nueva situación.
Si los miembros de un grupo no logran superar la crisis que
provoca todo cambio, adecuando sus roles sin perder por eso sus fundamentos o
sus principios éticos, políticos o estéticos, sobrevendrá entonces un
empobrecimiento grupal que llevará al estancamiento de la iniciativa, la
desconfianza y el sentimiento de impotencia. En definitiva, a lo que Freud
llamaba la compulsión neurótica de repetir los fracasos, tropezando siempre con
la misma piedra. Una suerte de masoquismo social propio de aquellos que “fracasan al triunfar” porque no
coincide con la imagen del sometimiento tribal
sobre el que han construido su identidad.
Si el pasado habita déspota en la esencia del ser, no hay
futuro diferente, solo interminable presente de espera inútil y vacua. Como en
la desesperante pieza teatral de Samuel Beckett, Godot nunca llegará.
Imagen: https://bocetosdekomarovo.files.wordpress.com/2015/07/lot-159347.jpg?w=1024
* * *
12
Nosotros y los cambios
“Solo
los grupos capaces de discutir sin miedos sus problemas, teniendo claro la
importancia primordial de los resultados de su función, superan las crisis del
cambio y crecen enriqueciendo a cada uno de sus miembros”
l cambio desde un liderazgo de estilo “paternalista”, emocional
y centralizado (que en RRHH llamamos “tutorial-participativo”) a uno “democrático”,
racional y descentralizado (“racional-protagónico”) que sostiene que
hay más de una manera de hacer bien las cosas, a menudo resulta compleja y
difícil. Todo cambio produce miedos, resistencias y ambigüedad, deseo y temor,
entusiasmo y nostalgia.
Ante las propuestas e iniciativas del nuevo supervisor,
gerente o jefe político, surgirán reacciones con arreglo a los diferentes
compromisos emocionales, intereses y personalidades (salvo que fuera un grupo
sectario de fanáticos sin identidad diferenciada) y que antes estaban latentes
por efecto de un estilo que “garantizaba” la ilusión de seguridad y pertenencia
a una identidad grupal homogénea.
Pasado el momento de ansiedad, aparecerá otro de
“amesetamiento” y luego uno de polémica y lucha, si es que el grupo no se
disolvió antes por extrema rigidez.
Entre las múltiples actitudes de los miembros del grupo y
en medio de la maraña de críticas, quejas, culpas, broncas, chismes, etc.,
pueden recortarse sintéticamente tres actitudes
básicas que se corresponden con otros tantos roles claves que motorizan o
detienen la dinámica de la organización: a) el innovador-realista b) el
conservador- dependiente y c) el indiferente-distante.
Cabe acotar que, si el cambio de la cultura institucional
es por mero desgaste o desprestigio del líder, la dinámica que estamos
analizando será otra muy diferente.
a) El
innovador
aceptará finalmente que la situación ya no es la misma e intentará tomar lo
mejor de las tradiciones grupales buscando nuevas rutinas o cambiando formatos y
costumbres que eran funcionales cuando estaban contenidas por el liderazgo
carismático, pero en la nueva situación podrían resultar ineficaces o
imposibles de sostener. En general reconoce las virtudes del líder, pero se da
cuenta que si aplica el mismo estilo la solidaridad grupal no resistirá porque
no hay figura fuerte que inspire la suficiente confianza depositada en forma
vertical. Intentará entonces introducir cambios de perfil horizontal,
racionalizando y reglamentando con un mínimo consenso posible lo que antes era
intuición y decisión unipersonal. También propondrá cambios de estilos, ahora
vistos como disfuncionales y tal vez algunos criterios o normas que no siempre
fueron totalmente compartidos por unanimidad en la anterior etapa.
b) El
conservador depende
de la fijación a la historia pasada para mantener su equilibrio emocional. En
nombre del líder ausente, no aceptara modificaciones de ningún tipo. Lamentará
una y otra vez el cambio, sin que en realidad pueda entender su naturaleza.
Criticará cada propuesta del innovador, denostará su solvencia y en nombre del
pasado congelará el presente. En la lógica del conservador la mayor desgracia
sin solución es el advenimiento de este tiempo diferente al que no puede
adaptarse porque nunca aprendió a pensar por sí mismo. Todo lo que hacía era lo
que otro había autorizado y el confiaba en ese otro de tal manera que le era
cómodo actuar, obedecer y negarse el derecho a pensar otro camino posible.
Ahora está paralizado frente a costumbres que pudieran desembocar en formas
distintas de hacer las cosas, pero quizá igual o más eficaces que antes. El
conservador resistirá en nombre de la nostalgia. Su actitud se irá tornando
conflictiva, hostil y sobre todo lo asaltará el miedo. Es un rol, al igual que
los otros, sostenido en una personalidad facilitadora: es rígido y prejuicioso,
sobre todo prejuicioso porque ya ha decidido de antemano que no puede haber
nada mejor después de la pérdida. Por eso decretó que la vida debe cesar y
transformarse en una fotografía a la que hay que contemplar abatido para
siempre. Es en el fondo y paradojalmente la gran negación del espíritu
emprendedor y dinámico que el líder encarnaba; su negativo. Adviértase que no
estamos analizando tipos psicológicos de personalidades, ni ideologías político-filosóficas
y por consiguiente no abrimos juicio sobre éstas, sino señalando roles (lugares
con forma determinada que ocuparán diferentes integrantes sin que estos se lo
propongan intencionalmente y sin conocer los efectos paralelos o secundarios de
tal proceder.
c) Finalmente tenemos al indiferente: nunca tuvo un gran compromiso con el grupo.Su inclusión era más bien pragmática y voluntarista. Nunca se
impresionó demasiado por el papel del liderazgo: en el fondo es un personaje
escéptico, pero independiente. Su personalidad aparece frecuentemente
relacionada a un fondo "fóbico” (miedos imprecisos que llevan al
aislamiento social), es individualista y su permanencia en el grupo estuvo siempre enmarcada en una
necesidad práctica, utilitaria o fortuita. No se mueve por ideales. Es un
integrante aparente que cumplía por interés. Antes y ahora solo funciona en
base a ciertas normas burocráticas, es decir cumple formalismos funcionales para
evitar conflictos. Es una figura cercana al oportunista en el sentido que vive
las oportunidades desprovistas de ideales: le sirven o no le sirven.
Antes actuaba las disposiciones del líder, ahora está
atento a la posible nueva autoridad o a la disposición de la mayoría del grupo.
No sufre los cambios en tanto no pierda comodidad o privilegios. El indiferente
le teme al compromiso afectivo porque su mundo termina en sí mismo, al menos en
el ámbito grupal que integra.
En resumen, lo importante para el grupo es no perder el
objetivo de su existencia: la tarea para la que fue creado. Y esta se reciente
cuando una organización se estanca en un "dilema", es decir, cuando
sus integrantes quedan pegados a antinomias insolubles vividas como “enemigas”.
La vida en los grupos es compleja y siempre amenazada en su fútil intento por
evitar, paradójicamente, lo que los mantiene vivos: los cambios.
Imagen:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGF-UtKIWlIohKpqewMScbN3DwdhQYUjyxIw&s

.jpg)